Apareciste
en mi vida como por arte de magia, no esperaba encontrarte. Jamás he
conocido a nadie como tú. Me llenaste la vida de frases de alivio,
de fuerza. Me hiciste ver que con esfuerzo podía lograr todo lo que
quisiera. Me visitabas en los momentos donde mi angustia se convertía
en agonía, y aparecías en el reflejo del espejo; y con una voz
angelical, con una voz tan hermosa que hubiese sido un pecado no
escucharte, me decías: “Mírate, eres un ángel bajo un manto de
grasa. Nadie quiere saber nada de ti, porque no pueden ver lo
maravillosa que eres. Están domesticados, obligados a juzgar tu
cuerpo para poder acceder a tu alma. Enséñales a la princesa que
llevas dentro.”
Yo
te escuché, Ana. Eras mi única amiga, la única que me enseñó a
escapar de todo aquel sufrimiento, de la melancólica soledad, de las
humillantes burlas. Aparecías cuando más lo necesitaba, y me
entusiasmaba pensar en el maravilloso futuro que me esperaba tu lado.
Me hablabas de perfección, de respeto, de poder, de convertirme en
una diosa. Y cuando la tentación me llamaba en forma de apetitosos
dulces y suculentos manjares, allí estabas tú, querida, para que no
renunciase a una vida entera de placer por un momento de dulzura en
mi boca.
Y
te obedecí amiga. Y todo parecía que funcionaba perfectamente: la
ropa me empezaba a ir grande, y yo me sentía como una triunfadora,
como una heroína. Tenías razón, Ana. Tú eras capaz de darme todo.
Y yo estaba dispuesta a seguir adelante, embriagada por esa sensación
que se tiene cuando sabes que después de un duro esfuerzo hay una
recompensa. Pero me advertiste de que el camino iba a ser largo y
difícil, y que lo único que habíamos hecho era comenzar. Sabías
que no era suficiente sólo con apartarme de dulces, bollos y antojos
de entre horas. Me hablaste de esa terrible droga, de esa droga que
me iba a impedir ser feliz, que era la causa de mi soledad, de mi
sufrimiento, y que me destruiría. Me alejaste de ella, me alejaste
de la comida. La convertiste en mi peor enemiga.
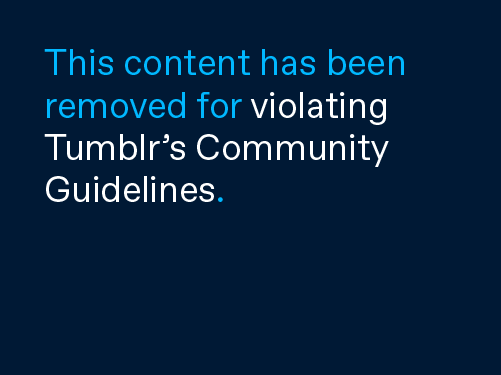 Y
tú te convertiste en mi compañera inseparable, Ana. La única que
me comprendía. Te encontraba por las mañanas, nada más despertar,
y te quedabas conmigo hasta que me dormía por las noches.
Controlabas todo lo que hacía, y te comportabas como una profesora
de la vida. Si me dejaba llevar por la tentación y me llevaba algo
de comida a la boca, tú estabas allí para regañarme, para
repetirme una y otra vez: “¡Así siempre serás una fracasada!”
Y cuando sentía el hambre en mis entrañas, cuando me quedaba sin
fuerzas para caminar, o cuando me mareaba y caía al suelo, tú
estabas allí también, para repetirme una y otra vez: “¡Lo estás
haciendo muy bien! No hay mejor dolor que el hambre, te enseñará a
ser fuerte. Lo conseguirás todo. Pronto le enseñarás al mundo la
princesa que hay en ti. ¡Jamás me defraudes!” Y cuando tenía
problemas con el resto del mundo, con los exámenes, con mis
compañeros… tú también estabas allí para hacer que me olvidase
de todo excepto de ti. Para mí lo eras todo, Ana, todo.
Y
tú te convertiste en mi compañera inseparable, Ana. La única que
me comprendía. Te encontraba por las mañanas, nada más despertar,
y te quedabas conmigo hasta que me dormía por las noches.
Controlabas todo lo que hacía, y te comportabas como una profesora
de la vida. Si me dejaba llevar por la tentación y me llevaba algo
de comida a la boca, tú estabas allí para regañarme, para
repetirme una y otra vez: “¡Así siempre serás una fracasada!”
Y cuando sentía el hambre en mis entrañas, cuando me quedaba sin
fuerzas para caminar, o cuando me mareaba y caía al suelo, tú
estabas allí también, para repetirme una y otra vez: “¡Lo estás
haciendo muy bien! No hay mejor dolor que el hambre, te enseñará a
ser fuerte. Lo conseguirás todo. Pronto le enseñarás al mundo la
princesa que hay en ti. ¡Jamás me defraudes!” Y cuando tenía
problemas con el resto del mundo, con los exámenes, con mis
compañeros… tú también estabas allí para hacer que me olvidase
de todo excepto de ti. Para mí lo eras todo, Ana, todo.
Y
no te defraudé. Hacía todo lo posible para deshacerme de las
imperfecciones de mi monstruoso cuerpo. Tú me lo advertías, me
aconsejabas como mi fiel compañera: “Debería darte vergüenza que
la gente te viera así, tan horrible. Que nadie te vea, que nadie te
mire hasta que no seas una princesa”. Solas tú y yo, Ana. Siempre
tú y yo.
Y
dediqué toda mi vida sólo a ti, Ana. Y me hiciste ver que a veces
era necesario sufrir durante mucho tiempo para conseguir algo. Me
enseñaste a ver el dolor como algo que me merecía por haberme
dejado llevar por la tentación, por el deseo. Me convertí en amante
de las cuchillas más afiladas, me convertí en testigo de heridas y
cortes. Me lo merecía, Ana. Lo merecía porque no tenía fuerza de
voluntad, ni era lo suficientemente valiente como para aguantar algo
tan miserable como el hambre. Lucía mis cicatrices como un homenaje
al dolor que conlleva la perfección.
Y
también me mostraste la forma para deshacerme de mis remordimientos,
Ana. Cuando notaba que la angustiosa comida estaba ocupando sitio en
mi estómago, y tú me señalabas la solución: “Arrodíllate y
deshazte de todo lo que te has llevado a la boca, o se convertirá en
tu perdición”. Cada sanitario se transformaba en tu altar, Ana.
Mis dedos alcanzaban lo más profundo de mi garganta, buscando la
arcada que hiciese que todo aquello que ensuciaba de mi alma saliese
expulsado de mi cuerpo, como si de un espíritu maligno se tratara.
Pero tú te sentías orgullosa de mí, Ana. No me importaba la sangre
que salía de mi estómago, de mi garganta. Era el precio que tenía
que pagar por ser débil, era el precio que tenía que pagar para que
te sintieras orgullosa.
Y
hoy aún estoy aquí, Ana. Nunca llegué a ser feliz, nunca conseguí
ser perfecta. Te has llevado mi sonrisa, mi alegría. Lo di todo por
ti: mis amigos, mi familia, mis estudios. Te entregué toda mi vida,
Ana. Te entregué toda mi alma. Me has enseñado a caminar hasta la
soledad, me has enseñado la cara fría de la muerte. Me has
arrancado el corazón, me has arrancado la vida. Por favor, muérete
Ana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario